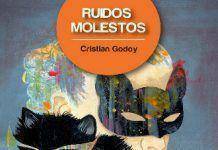“En el invierno se rompían las cañerías por el frio, y había que derretir nieve para hacer agua. Un año no hubo gas, ¿te acordás, mami? Y las casas eran todas humedad. Brotaba el agua por el piso. Las paredes, todas húmedas, las maderas de las camas se rompían. Mis hijos eran chiquitos y del frio que hacía una vez nos tuvimos que acostar todos juntos, para entrar en calor. Pero había mucho trabajo. Era una maravilla el trabajo que había, no como ahora“.
“Cuando empecé a hacer notas por este libro muchos colegas me preguntaban: ¿Por qué crees que se suicidaron? Nunca me había hecho esa pregunta, nunca fui a buscar esa respuesta” cuenta la periodista Leila Guerreiro sobre el germen de Los suicidas del fin del mundo, un texto inscripto en la tradición del periodismo narrativo vinculado en su estructura con Operación masacre, de Rodolfo Walsh, y con A sangre fría, del norteamericano Truman Capote. En este caso, Leila viaja a la ciudad patagónica de Las Heras para desplegar la trama de la “ola de suicidios” ocurridos allí a fines de la década del 90.
Una tarde la gacetilla de prensa de la ONG Poder ciudadano, en la que se anunciaba la aplicación de un plan de contención para jóvenes en distintos puntos del país, llegó al diario donde la cronista trabajaba. Al leerla le llamaron la atención las cifras contenidas en la sombría descripción de la localidad santacruceña: alrededor de 65 prostíbulos, 24 por ciento de desempleo y una veintena de suicidios de personas, que en promedio tenían 25 años, en el lapso de un año y medio. “Las muertes fueron 12, y no 22 como informaba la ONG -precisa Leila- pero lo importante era que esos números eran un emblema de todo lo que había dejado el menemismo”.
La periodista empezó a llamar en orden alfabético a las personas que figuraban en la guía telefónica de Las Heras. Al tercer llamado atendió el hermano de una de las víctimas y, a partir de ahí, se abrió el paisaje del lugar y su complejidad. Un paisaje en el que se plasma la historia de la ciudad, sus vaivenes políticos-económicos, la transformación de su actividad principal -de ganadera a petrolera-, los cambios culturales que devienen de esa transformación, los flujos migratorios, las familias que se separan o se juntan en función del trabajo, y la hostilidad del clima.
En primer plano de Los suicidas del fin del mundo está la vida cotidiana, la charla con los familiares que recuerdan a ese ser querido que con su propia muerte se convierte en un enigma. Leila traza con maestría esas historias, y abre los sentidos de tal manera que nos traslada a la mesa de la cocina de cualquiera de esas familias. A través de su escritura contemplamos el diálogo, las miradas, intuimos el silencio, las lágrimas que asoman y el deseo de tener una explicación de las razones del suicida. Un imposible. A pesar de la crudeza de la historia, Leila Guerreiro hace nacer la belleza en la intemperie: “el viento es un siseo oscuro, una boca rota que se traga todos los sonidos: los besos, las risas. Un quejido de acero, una mandíbula”.